Las imposturas
Isabel Clara Simó
“¿Qué relación hay entre la palabra, su sonido y su sentido?, se preguntaba, para definir la poesía, Edgar Allan Poe, uno de los más fascinantes y complejos escritores norteamericanos. El tema ha dado mucho de sí, y, si bien ha sido una de las reflexiones centrales en la Poética de los clásicos -platos, Aristóteles...- coge la categoría de eje vertebrador a partir de la monumental obra lingüística de Saussure. Si sumamos las últimas revoluciones de la lingüística, especialmente a partir de los años 60, cuando se añade el uso de la palabra, su motivación, la intencionalidad comunicativa, etc., etc., nos daremos cuenta de la endiablada complejidad de una pregunta tan simple.
A mí, sobre la poesía, la reflexión que más me gusta es, obviamente, de Shakespeare, de una de sus obras más deliciosas, más inalcanzables -en el sentido de que cada lectura haces descubiertas nuevas-: El sueño de una noche de verano, en el que dice Teseo, el quinto acto: "el ojo del poeta, en un picante delirio, va de la tierra al cielo, y del cielo a la tierra, y, así como la imaginación produce formas de objetos desconocidos, la pluma del poeta les otorga un sentido y una figura". En este punto ya resulta fácil trasladarlo a la pintura: ¿qué relación existe entre el objeto, su forma y su sentido?, diríamos parafraseando Рое; o también: "El ojo del pintor, en un picante delirio, va de la tierra al cielo, y del cielo a la tierra, y así como la imaginación produce formas de objetos desconocidos, la paleta del pintor le otorga un sentido y una figura". No es extraño que la poesía y la pintura nos hayan resultado, en estas paráfrasis, casi calcadas una de la otra: estamos hablando de arte, tout court.
He pensado, en estas coincidencias -que en el caso de Shakespeare son hasta і todo sorprendentes, de tan modernas-, repasando la última producción de Antoni Miró. A Miró le conozco de toda la vida, como suele decirse, y le conozco la pintura de manera tal que incluso cuando hace una serie nueva o cuando ruido un nuevo camino soy capaz de saber que es obra de él, de Antoni Miró; pero no sólo porque lo conozco mucho y estoy familiarizada, sino porque el pintor de Alcoy tiene un estilo propio, tan absolutamente personal que no caben las confusiones. Hay grandes artistas que, a pesar de su evidente importancia, no tienen un estilo inconfundible; por ejemplo, Picasso, que reconocería incluso un niño, en cambio en la época cubista es bien fácil de confundir con Bracque; y en cuanto a los impresionistas, a veces vacila entre la autoría de un Manet, un Pissarro o un Degas.
Que le haya reconocido el estilo no significa que Antoni Miró no me sorprenda: me sorprende siempre; sus últimos desnudos, las impactantes imágenes de las ciudades, las torres gemelas estallando, las ruedas de un engranaje mecánico... Todo un universo, interpretado por la pulcra, irónica, intencionada mano del pintor, y, sobre todo, un universo que se ha sometido a la decencia fundamental de Antoni Miró.
Por eso creo que la pregunta es no sólo pertinente sino también necesaria: ¿qué mira Antoni Miró cuando mira, y cómo mira las cosas que mira? ¿Cómo es el ojo del pintor? Entre el objeto que mira y la tela, ¿qué ha pasado? No me refiero a la técnica, claro. Me refiero a la transformación que el objeto ha tenido como producto de una mirada. Para la mayoría de personas, la realidad, la materia es lo que vemos y tocan y olemos; pero no se nos escapa que vemos, tocamos y olemos a partir de una visión previa del mundo. Ante un objeto imposible, inédito, inútil, nuevo, no sabríamos decir si es bello о no lo es; no podríamos meterlo en nuestros esquemas mentales. O, por ejemplo, cuando decimos que un paisaje es triste, sabemos que la tristeza es cosa nuestra, de nuestra mirada; los paisajes no tienen, de sentimientos. Si esto es así entre el común de los mortales, para los pintores la cuestión se convierte al borde de la magia: ¿qué ve un pintor cuando mira? Y, en concreto, ¿qué ve Antoni Miró cuando mira?
No lo podemos saber: sólo lo sabe él y seguramente no nos lo dirá con palabras porque ya nos lo dice con cuadros, y con esculturas, y con grabados, y con instalaciones, y con composiciones. Podemos intuirlo, intentando leer lo que nos presenta, lo que ha creado. En primer lugar, Miró va más allá de la apariencia de las cosas, no se deja distraer por lo que la cultura y la sociedad le han dicho que vea: la utilidad del objeto, la accesibilidad, su fealdad o la su belleza preestablecidas. No: él mira el objeto como si fuera la primera vez que lo viera. Después lo pone, en su imaginación, en un contexto diferente de aquel para el que ha sido construido, en una clara herencia del pop-art. A continuación le da vida, lo hace hablar, tomar partido: lo hace odioso (un simple dólar colgado de un hilo) o de una etérea y bellísima delicadeza, como una bandera sostenida por una mujer desnuda. Y, finalmente, nos obliga a nosotros, los espectadores, a cambiar los esquemas con que habíamos estado mirando hasta entonces. Después de ver sus objetos pintados, ya nunca más volverán a ser los mismos. Sus bicicletas son un ejemplo perfecto: ¿quién es capaz de volver a ver cómo lo veía antes la banalidad mecánica de este sencillo medio de transporte, después de haber visto las bicicletas de Miró?
Es por ello que todos los críticos suelen coincidir en afirmar que Miró hace realismo social, que hace arte de denuncia. Personalmente -y no es la primera vez que lo digo- creo que sí, que esto es ciertísimo, al menos en determinadas series, pero que es algo más que eso. Quiero decir: la pintura de Miró no es revolucionaria porque pinte una temática política -o al menos, no es sólo revolucionaria para ello- sino porque ha alterado las relaciones entre el objeto, el ojo que lo percibe y la sociedad que lo utiliza. Ha alterado un orden determinado no para sustituirlo por otro orden, sino por negar la existencia de un orden. O su necesidad. El universo es entrópico, tiende al caos; el poder interfiere entre el universo y nosotros para imponer un orden conceptual. Y entonces aparece el arte, y entonces aparece Antoni Miró y rompe ese orden lamido y burgués que rechaza aceptar que una señal de tráfico no es sólo una señal de tránsito, y el Coliseo de Roma no es sólo el Coliseo de Roma -y una pipa no es sólo una pipa...-.
Antoni Miró es un pintor, no un político. Por eso la revolución de Miró es una revolución mucho más ancha, mucho más profunda que una revolución política: es una revolución total. Una revolución en la que nosotros, los hombres y las mujeres, las cosas -las feas y las bonitas, las útiles y las inútiles- somos algo más que engranajes de una máquina.
La mirada de Miró es, pues, una mirada decente (en su sentido etimológico, del latín decens, ser honesto). Y su pintura, un universo donde no tienen cabida los impostores, excepto cuando aparecen sin la careta. Que es cuando el pintor parece que les dice: Tururut!
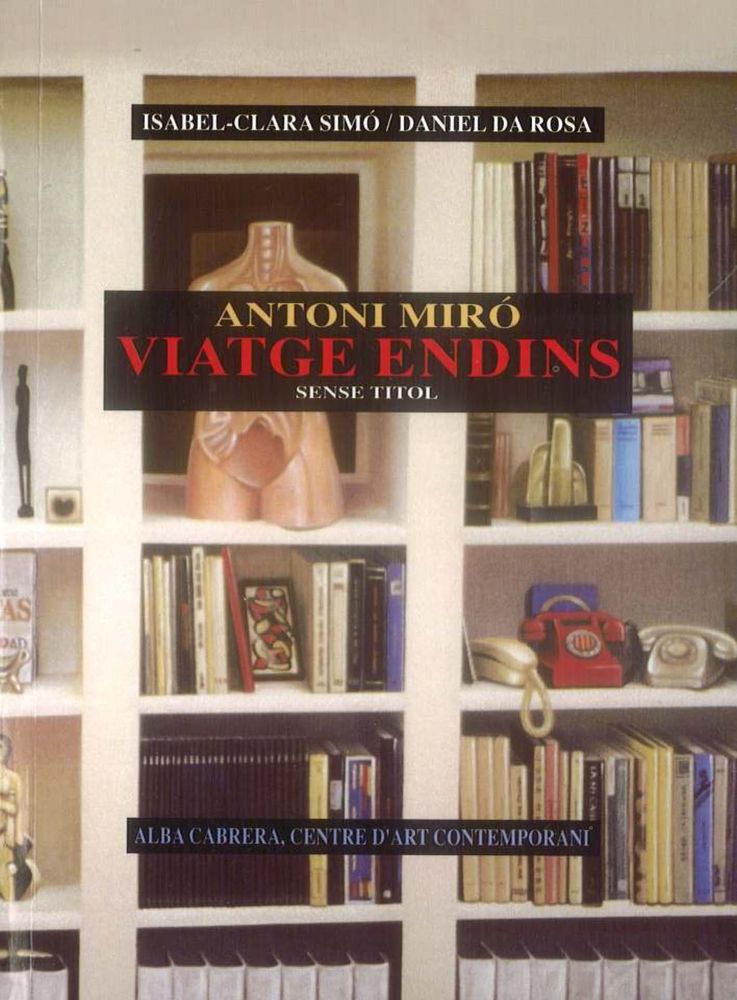
Más textos de Isabel Clara Simó referidos a Antoni Miró
- Los ojos del pintor
- El cartel en el País Valenciano
- Silencios y gritos
- A Toni Miró
- La conjura Miró-Llorca
- Ser pintura
- El dòlar
- Para Antoni Miró
- Sexo bello
- Cuando Antoni Miró nos desvela
- Las bicicletas de Antoni Miró
- Cuando digo Alcoi, digo Ovidi Montllor/Cuando digo Alcoi, digo Antoni Miró
- Papeles-Delantal
- Mundo de Antoni Miró
- Antoni Miró o la revolución sutil
- El combate de Antoni Miró (presentación)
- El Tribunal de las Aguas: una lección de arte, una lección de historia
- ABECEDARI
- Mira Miró