Antoni Miró o la revolución sutil
Isabel Clara Simó
Es muy difícil —imposible— definir qué es el arte, capaz de adoptar infinitas formas y expresiones, inagotables, y siempre sorprendente, como el relámpago irisado de una flor roja que estalla entre la monotonía de la nieve. Contemplar arte es el único momento en que te emociona la inequívoca sensación que esta especie humana es algo más que una colección de tripas hambrientas que caminan. Quizá la bondad, desinteresada por definición, también tiene este tipo de cualidad —paradójicamente, angustiosa y tranquilizadora a la vez—, este tipo de reconciliación con la triste y mortificante aventura humana.
No: no se puede definir el arte, ni siquiera con aquella simplicidad clásica que habla de la búsqueda de la belleza —ya que ¿gran parte del arte contemporáneo no es una exaltación de la fealdad?—, pero en cambio, sí que podemos hallar unos pocos rasgos que aparecen cuando hay arte: el dolor, por ejemplo —un dolor sutilísimo, inasible, en la gracia alada de la virgen de la Anunciación de Giotto o en la vista radiante del Delft de Vermeer; o un dolor abrupto, penetrante en el grito de Munch o en aquel inquietante perro rojo de Gauguin—; la huella personal de su autor, de manera tal que se convierte en forma nueva, inédita, de pintar, como si nadie antes hubiese pintado jamás; el dominio de la técnica, desde los ingenuos rasgos del naíf hasta la exigente pintura fotográfica del hiperrealismo, de manera que la improvisación y el amateurismo no pasen de anécdota artística. Quizá haya más, de rasgos comunes al arte de todas las épocas y estilos; quizá no: seguro, como por ejemplo la subversión del arte: no estoy hablando del realismo social, que nos ha dejado tan escaso legado, sino de la subversión del Arte, en mayúscula; aquella subversión a que se refiere la famosa paradoja del Rey y el Poeta; el Rey necesita al Poeta para prestigiar su reino, y el Poeta necesita la Rey para que su arte sea posible; a la vez, el Rey y el Poeta se repelen mutuamente, ya que el mundo posible del Poeta no es el mundo que controla y domina el Rey, y así el Poeta se convierte en una amenaza para el Rey, y el Rey, en una amenaza para el Poeta.
Sin embargo, los tres rasgos que he destacado —el dolor, la voz propia y la técnica— son precisamente los tres rasgos que caracterizan la obra de Antoni Miró. El dolor es explícito en muchas de sus épocas; en otras, el dolor se convierte en sarcasmo, y, en otras, se oculta tras limpias y surreales imágenes que aparecen bruscamente en el fondo de la tela como una revelación: la revelación que el mundo no es el que habías mirado hasta ahora, sino el mundo de Antoni Miró, que te presta sus ojos novísimos para trasgredir la mirada domesticada que has recibido en herencia. El pincel personalísimo de Miró es el toque de gracia más impresionante de su obra; es imposible no identificar una obra de Antoni Miró, las mistificaciones no tienen lugar: un Antoni Miró es un Antoni Miró, y ningún otro pintor se le parece ni él se parece a ningún otro pintor. Incluso en su famosa serie Pinteu Pintura –Pintad pintura–, donde hace un homenaje, honesto y brillante, a los pintores que admira, aparece el toque Miró: aquel Dalí ya no es un Dalí, ni aquel Picasso es ya un Picasso, ni aquel Magrit te es ya un Magritte, sino que son obra inequívoca de Antoni Miró, que le permite recorrer todas las gamas y acechar en todos los caminos con la soltura de quien se sabe la ruta de memoria.
Un pintor como Antoni Miró podría haber nacido en cualquier sitio de la tierra, y, sin embargo, da la impresión de que sólo podía tratarse de un catalán de Alcoi. La historia del arte es lo bastante sorprendente para que rechacemos la idea mecánica que dice que cada país da sus pintores: de un tipo determinado y ni de cualquier otra clase. No: es cierto que un holandés del XVII es más holandés y más del XVII que nadie, como es cierto que un abstracto americano del XX es más abstracto y más americano que cualquier otro, pero las cosas no son tan sencillas: Guatemala, por ejemplo, ha dado más artistas que Suiza, y los Países Catalanes, vencidos y humillados a principios del XVII han dado, desde entonces hasta ahora, más artistas que la exultante Castilla.
Tampoco funciona la mecánica respecto al estilo de cada pintor: los pintores del detrito son sobre todo hijos de los opulentos Estados Unidos; ni tampoco es cierto que la luz es exclusiva de los mediterráneos —la luz de Goya, literalmente, deslumbra—. Sin embargo, Antoni Miró, tan universal, sólo podía ser de donde es. Y no precisamente por caer en los tópicos con que se nos define a menudo a los valencianos: ni es un pintor sentimental ni nunca es basto, las dos características con que nos simplifican a nosotros, los valencianos. Todo lo contrario: la pincelada, limpia, plana, clara, diáfana de Antoni Miró está más cerca de lo apolíneo que de lo dionisíaco, y hay, en sus telas, tanta inteligencia como pasión. Sin embargo, ¿por qué da esa sensación de que sólo podía ser un catalán del sur quien pinta así? Imposible contestar a esta pregunta, pero lo cierto es —yo he hecho la prueba más de una vez— que cualquier espectador, incluso aquellos que no son expertos en pintura, están de acuerdo en que la obra de Miró pertenece a un determinado punto del Mediterráneo: exactamente a Alcoi, allá donde no llega la olor de sal o la humedad marina, pero cuya bóveda celeste es dura y diamantina y sus colores –del ocre al verde- tienen una especialísima intensidad.
Recorrer la obra de Antoni Miró es una oportunidad única: la oportunidad de abrir una ventana, que hasta ahora estaba tozudamente cerrada, y ojear la magia insólita de un mundo nuevo; o, mejor aún, una mirada nueva sobre un mundo viejo. Así pues, una subversión; y una subversión de una tal profundidad que el espectador de transforma mirando a Miró, y se apercibe que la vida, las cosas, los pensamientos y los sentimientos ya no volverán a ser nunca más los mismos, porque Miró ha transformado la realidad y ha actualizado aquel mundo posible del Poeta, que tanto inquieta al Rey. A todos los reyes de la tierra, a todos los poderosos del mundo, a todos los que, llevando coronas o galones, han perdido la facultad de mirar, y, probablemente, la de vivir.
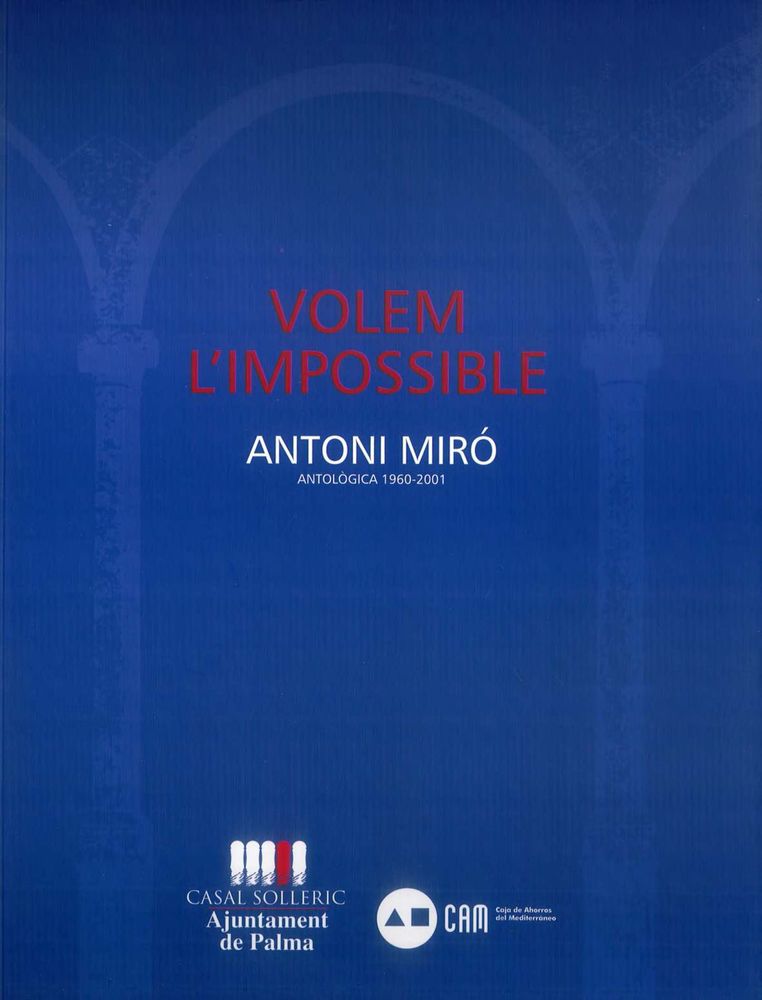
Más textos de Isabel Clara Simó referidos a Antoni Miró
- Los ojos del pintor
- Las imposturas
- El cartel en el País Valenciano
- Silencios y gritos
- A Toni Miró
- La conjura Miró-Llorca
- Ser pintura
- El dòlar
- Para Antoni Miró
- Sexo bello
- Cuando Antoni Miró nos desvela
- Las bicicletas de Antoni Miró
- Cuando digo Alcoi, digo Ovidi Montllor/Cuando digo Alcoi, digo Antoni Miró
- Papeles-Delantal
- Mundo de Antoni Miró
- El combate de Antoni Miró (presentación)
- El Tribunal de las Aguas: una lección de arte, una lección de historia
- ABECEDARI
- Mira Miró