La memoria de las montañas
Jordi Botella
Muchos años después, frente a los márgenes del río Guadalest el pintor Antoni Miró recordaría la mañana que el azar lo llevó a aquella fortaleza colgada de una roca afilada. Encarado hacia levante como si fuera la proa de un barco formada por la Serrella y la Aitana, el pueblo crecía al lado de un camino enroscado que descendía del puerto de Confrides para disolverse en el mar.
El pintor, atravesando las vaguadas de almendros que se perdían por los confines del Comtat, había dejado deslizar su automóvil por los desfiladeros de arcilla que los torrentes habían trazado a dentelladas. Venia de Alcoi y la presencia de aquellos dos cetáceos que formaban la Serrella y la Aitana, al cruzar sus entrañas, lo acogía como una canción de cuna. "Sigue adelante, viajero", decía la canción, "no desfallezcas por muy trabajoso que te sea el camino, piensa que siempre hacia levante te espera el mar".
Fue después de una curva que vio temblar la escama del agua, lejos todavía, como si fuera la cola de una sirena tumbada sobre una roca. Detuvo el coche y tomó a pie el camino que conducía hacia aquel castillo que dominaba el valle. El sol se abría paso entre Callosa y Altea arañando las ramas de algarrobos y nísperos, como si quisiera coger fuerza para adentrarse por los desfiladeros que lo llevarían, más allá de las sierras, a las tierras del interior, punto de origen de aquel viaje.
El pintor se instaló en una casita que había servido para alojar a los peones que construyeron el pantano. Gracias a aquella obra, los hombres habían desafiado, por un lado, el vasallaje que imponía una naturaleza indiferente ante los aguaceros precedidos de grandes sequías y, por otro, la inutilidad de todo trabajo por corregir tales desmanes.
En aquel refugio donde se habían hospedado los trabajadores, Antoni Miró inició su estancia en Guadalest. Para él, que procedía de un pueblo como Alcoi donde sus habitantes habían invertido muchas energías para sacar provecho de hilos de agua que movían molinos y batanes de una industria primitiva, aquella humilde casita fue un reencuentro consigo mismo. Sólo que ahora tenía sus ojos fijos en el levante. "No desfallezcas por muy trabajoso que te sea el camino", decía la canción de las montañas. "Piensa que siempre hacia levante te espera el mar".
Allí puso en marcha su primer estudio fuera del hogar alcoyano. Años después poseería otro en Altea. También hacia levante. Sin embargo, la casa de los peones del pantano escondía un mito que siempre lo acompañaría a lo largo de todos los pasos que diera por todo el mundo: la voluntad por conciliar el interés público con la belleza.
A lo largo de cuatro décadas su obra iría guiada por el espíritu que habitaba aquel refugio donde había convivido un puñado de obreros convirtiendo la fuerza de la naturaleza en un bien general.
La creación de Antoni Miró desde entonces vendría marcada por aquella voluntad. Por un lado, la búsqueda del placer, producto de la mágica combinación de los colores, los volúmenes y las líneas. Por otro, la necesidad de encontrar una utilidad - una riqueza en forma de conocimiento, placer o denuncia - que llegara al mayor número de personas posible.
Cuarenta años más tarde, fiel al espíritu de aquel humilde domicilio, al trabajo de los obreros anónimos y al provecho de todos los destinatarios de aquel proyecto hidráulico, Antoni Miró puede darse por satisfecho: la memoria de las montañas le ha dotado de la fuerza suficiente para mantener fija la mirada en el punto donde el levante junta el mar y la sierra, la belleza y el sentido común.
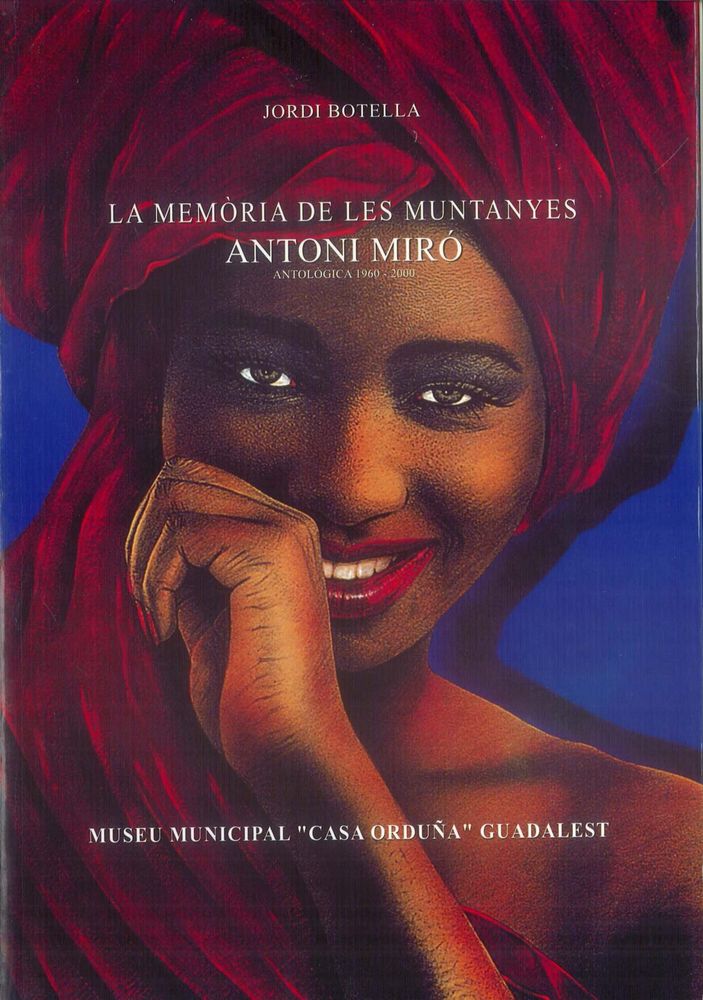
Más textos de Jordi Botella referidos a Antoni Miró
- El hombre que pinta
- Variaciones sobre la serie Tribunal de las Aguas de Antoni Miró
- Un pincel irreverente
- Rompecabeza
- El viaje a Grecia de Antoni Miró
- El viaje
- Vivace, de Antoni Miró. Saludo de una nueva serie
- El viaje
- Hoy, celebración del 9 de Octubre
- En la frontera
- Un fantasma recorre Europa
- Pròleg
- La letra con imágenes entra