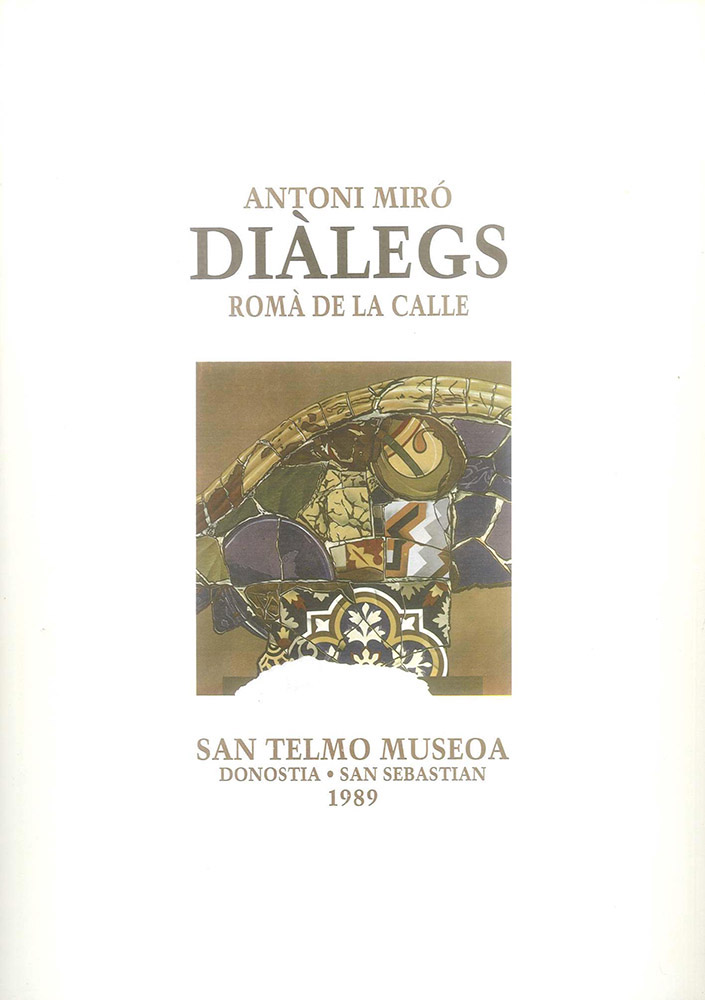Introducción
Néstor Basterretxea
En el antiguo y prestigioso arte de dibujar ideogramas y jeroglíficos, o en el hablar de los pueblos de la meseta central mexicana —que fue en lengua Náthuatl— el nombre del dios Queztalcóatl se formó con la suma de dos palabras mezcladas, de las que una se refería a la presencia soberana de la serpiente, y la otra nombraba el plumaje aéreo de la bellísima ave queztal.
Tuvieron por inevitable el superponer varias imágenes de diferente origen para que, sumadas sus potencias expresivas (forzadas a convivir en armonía), configurasen del mejor modo lo trascendental de los símbolos emblemáticos con que se regían. En consecuencia, tuvieron como definitivamente ineficaz el confiar a los términos de una imagen simple los complejos contenidos teocráticos, matemáticos y adivinatorios que determinaban las rígidas normas de convivencia colectiva.
Aquello fue antes de ser nombrado casual e italianamente América a un continente inmenso, violado hasta la vileza extrema de arruinar su múltiple alma original.
Antoni Miró, de haber sido un antiguo mexicano, nos hubiera pintado el cuerpo de un desollado con una mariposa blanca en sus labios y sobre él un gran recipiente lleno de agua y con un pescador adentro: hubiera representado así la suma de imágenes necesarias para dar noticia ritual y gráfica sobre el undécimo día del mes. Es también probable que se hubiera recreado dibujándonos el décimo octavo día, que era el del pavo de pecho abierto sobre círculos concéntricos, esplendorosos pájaros y gemas de luna, todos vecinos del Espejo humeante del dios Tezcatlipoca y del hombre amarillo perdiendo sus ojos en un recinto bicolor...
Pero sin ser lejanamente antiguo, ni mexicano, Antoni Miró no se resigna a perder las gracias cósmicas, y le apena —y lo denuncia— que vivamos renunciando a las flechas ardientes que eran arrojadas desde el misterio. Antoni nos dice que nos abrasamos la piel, porque el fuego nos nace hoy fabricado electrónicamente en el cuenco de nuestras propias manos. Para salvarse él, se ha aventurado a clavar sus pies en las rojas terrazas de tierra de Mas Sopalmo, y allí ha imaginado un gran escenario que es una ventana abierta al mundo (dicen que suele verse en las nubes su sombra fina y barbada con una luz en una de sus manos y un cuchillo en la mano).
Antoni Miró Pinteu pintura comparte la arcaica valoración de los ideogramas, pues las complejidades temáticas provocan complejidades estéticas por encima de lo que deshacen los tiempos y crean las edades.
En el Mas Sopalmo, dorado por el sol y cerca de verdes color lagartija, acuden convocados una y otra vez los protagonistas de los encuentros imposibles.
Allí se cita el trote pesado y autoritario del caballero conde duque de Olivares (centauro mitad Velázquez mitad anuncio de marcas de automóviles y neumáticos), con el alboroto de banderas arrastradas y guitarras y libros y bastidores, cuerdas de cáñamo y piezas de seda, que a una señal del pintor se agrupan hasta asfixiar al soldado detalle, vivo en una madera gruesa, que Antoni ha realizado para una de sus obsesivas versiones de La rendición de Breda.
Dos guardiaciviles sujetos al silencio de una sombra rectangular vigilan por orden expresa del rey el orden del recinto palaciego en donde las meninas juegan a ser pintadas e inmortales, sin poder evitar —los guardias— que por el túnel del tiempo Antoni les cuele a Mortadelo cómic.
A una dama de la alta sociedad nos las desvela privilegiada y enigmática; pecadora y sin rostro, tocada por un sombrero de cartón plano y abierto el corpiño para admirarle sus senos generosos. Gracias, Toni.
A los patriotismos bajo sospecha, tan al uso, los enreda en las cintas de unas alpargatas catalanas.
Por debajo de unas mesas con grandes manteles, unos hombres del maestro Bosco están buscando afanosamente no se sabe qué.
Al gran Alberto Durero hierático provocador y recién peinado y perfumado con aguas del Rhin, Antoni le ha clavado descaradamente una etiqueta en el chaleco.
A un pobre y tristísimo fraile mercedario, que nos mira con la tensa gravedad de Zurbarán, lo ha elevado unos centímetros sobre el plano del soporte para compensarlo de los hirientes cilicios con que se maltrataba, los interminables rosarios y de sus obras secretas e íntimas mortificaciones.
Dando la espalda —ya para siempre— una mujer que un día luminoso posó para Dalí en Port Lligat (trenzas gruesas, negras y aceitosas) no se atreve a mirar las tijeras que Antoni ha dejado cerca de ella, no vaya a ser que la recorten.
Karl Marx nos observa pintando con densidad estatuaria, con gesto de pocos amigos por la novedad esa de la Perestroika.
A Pablo Picasso —que hubiese sido íntimo amigo de Antoni de haberle conocido— le ha alojado bajo su cráneo todos los gritos de Gernika, pues eso y más le cabe en su cabezota genial.
Un camión Mirofret se estira para tomar mejor las curvas que antes le llevan a Alcoi, cansado ya de tanta carretera.
“En Vietnam no hay tanta distancia como puede parecer” nos dice Тоnі, y también que “los negros están cada vez más negros y apaleados”.
El dólar sube.
Nos queda el consuelo de saber que, levantado en pié y angular sobre un espejo, Salvador Espriu está entre nosotros.
Próximos o contrarios, los llamados al Mas del Sopalmo se conjuran para acceder al juego que Antoni organiza cada madrugada (que es por entonces cuando mejor trabaja) y que, más que otra cosa, es un caleidoscopio en el que el caos ocupa su exacto y ordenado lugar para reinventar críticamente una parte de la memoria del mundo. Desmitificada.
Admiramos cómo el artista se arriesga en su testimonio —en la obra que nos propone— con una luz justiciera en una mano y un cuchillo momentáneo en la otra.